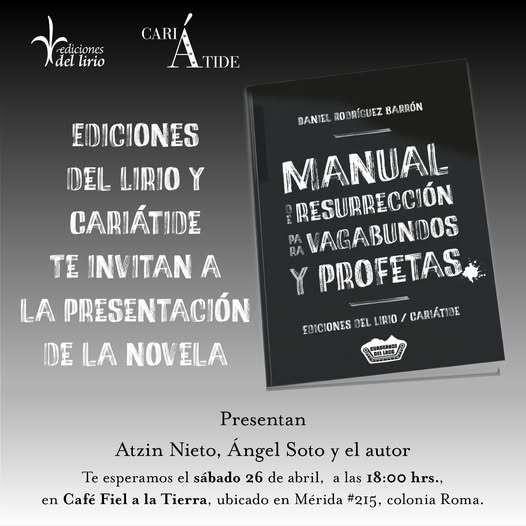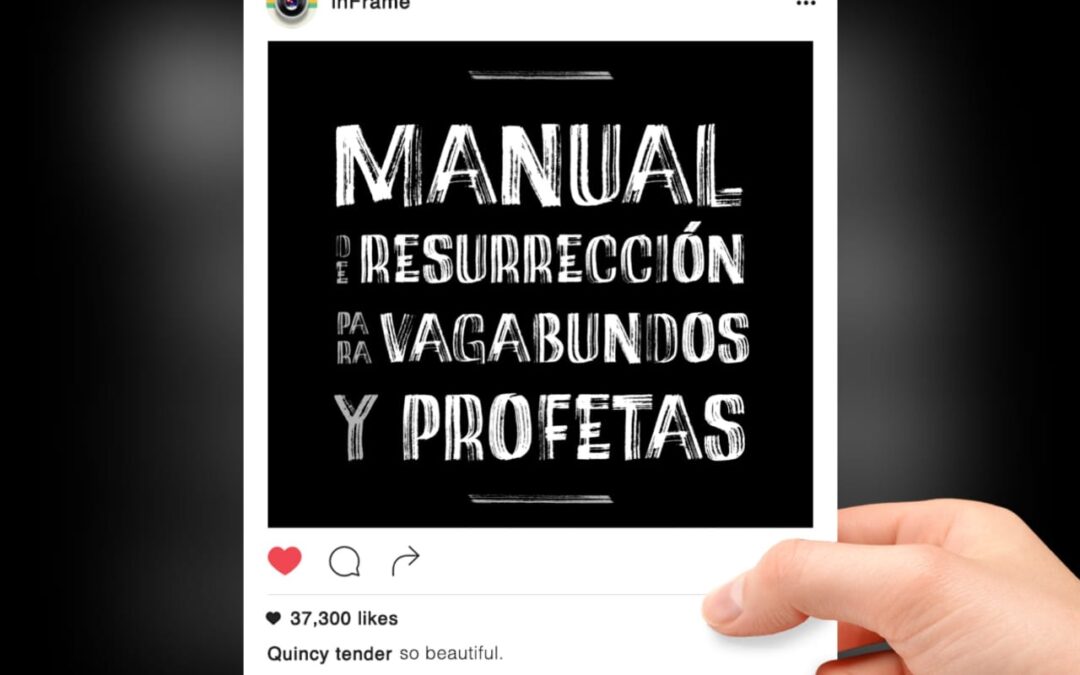Entrevistamos al autor mexicano: Daniel Rodríguez Barrón, quien presenta su nuevo libro: «Manual de resurrección para vagabundos y profetas».
Daniel Rodríguez Barrón es autor de las novelas: La soledad de los animales, Retrato de mi madre con perros, La luna vista por los muertos, el documental: Disidencia sin fin, Retablo portátil, el libro de cuentos: Los nombres de la noche, del que se ha escrito: «El lector descubrirá que el fabulista mexicano posee un exquisito sentido de la potencia verbal y una asombrosa habilidad para crear momentos de empatía que son a un tiempo perturbadores y misteriosamente gozosos».
Su más reciente novela, Manual de resurrección para vagabundos y profetas nos habla del feroz apuñalamiento de Guillermo «El Gordo» Mayo, el curador y crítico de arte más importante de México, involucra a un grupo insurrecto de artistas, exestudiantes y fugitivos de la academia, refugiados en lo hondo de la sierra nublada desde décadas atrás. Meche Pastrana es la agente de investigación que se encarga del siniestro caso.
En esta novela, Daniel Rodríguez Barrón, sobrepone al modo de un Atlas Mnemosine con aires de novela negra, una constelación de imágenes despiadadas y saturadas de guiños al mundo del arte y de la cultura en el México moderno y contemporáneo. Este manual funciona como un juego de correspondencias donde un supuesto cuadro perdido de Diego Rivera, pintado en su época como discípulo rosacruz, se vuelve la clave para entender el mural: El corrido de la revolución proletaria.
¿Cómo redactaste este «Manual de resurrección para vagabundos y profetas»?
«Tenían una primera idea de crear una novela policíaca, en la que había dos escritores: Mario Alberto Medrano y Salvador Elizondo, quienes se iban a convertir en investigadores e iban a resolver un crimen, incluso así fue la el sistema de creación para que me lo aceptaran, y hasta ahí tuve tiempo para escribir esta larga novela. Pero, a la hora de escribirlo, fui descubriendo más cosas sobre una pintura de Diego Rivera, una de las cosas que leí de Raquel Tibol, es que él estaba en una logia y me sorprendió muchísimo, cómo es posible que el comunista-materialista haya había estado en una logia, y por ahí empecé a investigar un poco más, a través de esa pintura llegué a un mural que está en la SEP, en los paneles hay un anarquista sentado que se llama Emilio Amero, quien estudió en México, ayudó mucho al marco sindicalista, pero, más allá de lo que acabo de decir, para mí como escritor de ficción y no como historiador, porque me sentiría frustrado de que no hubiera más información, dije, ahí tengo un montón de cosas para hacer una novela sobre un supuesto cuadro perdido de Diego Rivera, que pintó en su época».
¿Cuánto tiempo te tomó redactar esta novela?
«Un ratote. estuve como unos cuatro años trabajando en ella».
¿Cómo dividiste los capítulos?
«Lo que quise hacer es jugar con una estructura que viene de la literatura occidental, incluso, en la literatura oriental, que la novela estuviera contada por diversos narradores, y que cada uno contara un cuento, así está creada. Si no me dejan mentira, así fueron redactados: El Quijote y Las mil y una noches, hay un narrador que va en camino, casi en peregrinaje, de pronto se detiene con un testigo, con otro personaje, y le cuenta un cuento, eso es lo que quería hacer, trabajar esa técnica porque me daba la impresión de que eso creaba un montón de verdades, es decir, sugerirle al lector que cada uno tiene su propia opinión y acercamiento al arte, a la verdad, a lo que ocurrió, aunque, aquello que ocurrió haya sido exactamente lo mismo y que para todos puede ser distinto. Eso hace mi investigadora, Meche Pastrana va descubriendo, no solo el crimen sino que cómo este cuadro ha pasado de mano en mano y ha sido visto de muchas formas, desde, como un peligro, hasta, como un asunto casi místico y religioso, cómo estaba guardado en una bodega, lo tenían ahí echándose a perder, hasta que pasa a otra mano, cada personaje tiene una versión distinta del cuadro».
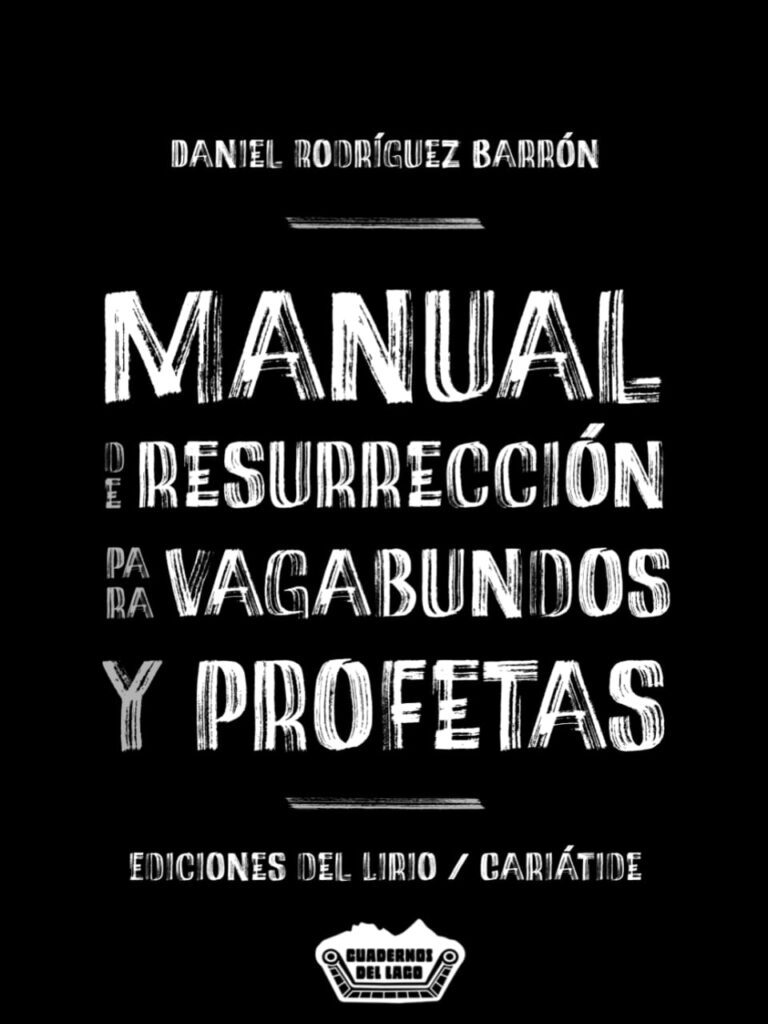
¿Cuales son tus personajes entrañables de esta novela?
«¡Muchos! Me gustan los personajes femeninos, por ejemplo, Meche Pastrana, la investigadora. Quise que fuera una mujer policía, desde luego, quien al mismo tiempo está cuidando a su padre enfermo, tiene cáncer de colon y lo asiste en sus últimos momentos, eso la vuelve una mujer vulnerable, abierta a todas las experiencias porque le están ocurriendo cosas, me importaba mucho Meche, conseguí crear un personaje bonito. Dentro del libro hay otras mujeres, hay un momento en la creación del cuadro, en un picadero de opio, en el Barrio Chino del Centro Histórico de los años 30s, aparecen dos niñas que juegan con ese cuadro, una de ellas se llama Anita y la otra Chavela. la jorobadita, porque está jorobada.Hay muchos personajes entrañables, porque además, quiero mejorar el entorno social, pero no en el sentido de querer hacer una reducción y cambiar al mundo sino hacer una especie de pro-revolución, para mí son absolutamente entrañables estas niñas y las quiero mucho».
¿Hubo un capítulo especial, que quizá te haya costado redactar o investigar?
«Esto lo debería de mencionar un crítico. Hay un capítulo que escribí mil veces, porque no solo no quedaba sino que no encontraba la explicación o la manera de contar lo que tenía que narrar, y lo voy a explicar, la novela está contada en primera persona, a quien le pueden pasar muchas cosas, como una narrativa que tienes en tu cabeza todos los días, es común ir al trabajo o al café, y lo sigues contando, pero, hay un momento en el que me Meche Pastrana se involucra en una pelea física, y entonces, es mucho más fácil contarlo, por ejemplo: le puso un rodillazo y le puso en la madre, desde un narrador omnisciente, que está viendo la pelea desde afuera, como Dios es una cámara desde arriba, que te está diciendo lo que está ocurriendo, pero en primera persona, suena raro pensarlo y al mismo tiempo narrar que te estás peleando, es algo poco probable, tienes miedo, te están dando una golpiza, no puedes darte el tiempo de reflexionar o armar una frase, entonces, lo escribí, y lo escribí, y lo escribí, y lo escribí, hasta que finalmente tuve que hacer algo que me permitiera hacerlo bien. Ella comienza a beber nuevamente, durante muchos años había sido alcohólica, pero lo había dejado, pero, cuando muere su padre, decide volver a beber, comienza este delirio alcohólico y empieza a narrar la historia, te lo voy a contar a ti Diosito que me estás oyendo en este momento, y se lo cuenta a su divinidad de cabecera, es una trampa literaria que me permitió escribir ese capítulo y que cada vez que lo vuelvo a ver, digo: ¡ay!, no sé si quedó bien o quedó mal, ya muchos amigos me han dicho: te quedó horrible, te quedó perfecto, me lo creí todo. A mí, como escritor, ese capítulo no solo me costó muchísimo trabajo sino que sigo abriendo la novela y digo: ¡ese capítulo quedó muy bien resuelto!».
¿Cómo surgió el título del libro?
«El título estaba decidido desde que inscribí la novela a una beca. No sé si los lectores lo entiendan, hay quien me dice: no solo no lo entendí sino que me lleva a un manual de autoayuda. Lo que quería decir es que en este mundo de ficción hay dos clases de personas, los vagabundos y los profetas, los primeros son aquellos que quieren cambiar al mundo y transformar a su sociedad y a ellos, lo quieren hacer para ayudar a los demás; y por el otro lado, los profetas son quienes quieren hacer un cambio en la sociedad, pero que no son tontos, buscan el poder para sí mismos, tener una jerarquía, lo más alta posible, para sí mismos y tienen claro que si alguien se cruza en ese camino, van a seguirse como si fueran un tren, lo van a matar y van a hacer lo que tengan que hacer, no hay manera de que tú hagas cambiar mi opinión. Respecto a la palabra: resurrección, según yo es una ironía que quiere decir que a lo largo de los años del siglo XX, tiempo en el que ubico la novela, hablo de vagabundos y profetas, no que hayan resucitado sino del hombre que quiere cambiar noblemente a la sociedad y del hombre que solo quiere hacerse con el poder para sí mismo, una visión personal que a lo largo de los siglos y del mundo parecen estar aquí, una y otra y otra vez, estos dos tipos de personas».
¿Qué te han dicho los lectores de este libro?
«La novela tiene poco tiempo de haber salido, mis primeros lectores han sido quienes me han entrevistado. He tenido muy buenas reacciones, han dicho: vi el título y la cuarta de forros, pero no me dijo tanto como yo hubiera querido, empecé a leerla sin ganas y sin saber qué iba a pasar, pero una vez que terminó el primer capítulo ya no lo pide dejar. Para mí es un gran elogio, aquí y en China, que realmente puedan entrar a la novela y que se lea, es lo mejor».
¿Qué te gusta leer?
«¡Me gusta leer de todo! Cuando era joven mis lecturas estaban en la novela y la poesía, de más adulto me acostumbraron a los ensayos, me gusta mucho la historia. En mi cabecera tengo a Plutarco de Queronea y Simone de Beauvoir, una filósofa que me gusta muchísimo, tengo sus cuadernos y no los he terminado porque es un tomo enorme de fragmentos muy profundos a los que hay que dedicarles muchísimo tiempo, te quedas pensando todo esa noche lo que te quiso decir. Empecé leyendo cómics, como cualquier joven del siglo pasado, hablo de épocas prehistóricas, mis padres fueron muy cuidadosos con este asunto de los cómics, una vez que termina cierto número de cómics los mandaban a empastar, aún los tengo en casa, en mi librero, ya no me acerco a ellos, pero ahí están como recuerdo de que fueron mis primeros libros».
«No tengo redes sociales, pero si les interesa, hoy sábado 26 de abril, voy a estar presentando el libro en el Café Fiel a la Tierra, ubicado en Mérida 215, Col. Roma, van a estar acompañándome algunos amigos: Atzin Nieto y Ángel Soto, para charlar sobre arte y literatura, es a las 18:00 horas, en sabadito y pueden acercarse para tomar un café tranquilamente y escuchar la platica sobre el libro: Manual de resurrección para vagabundos y profetas.